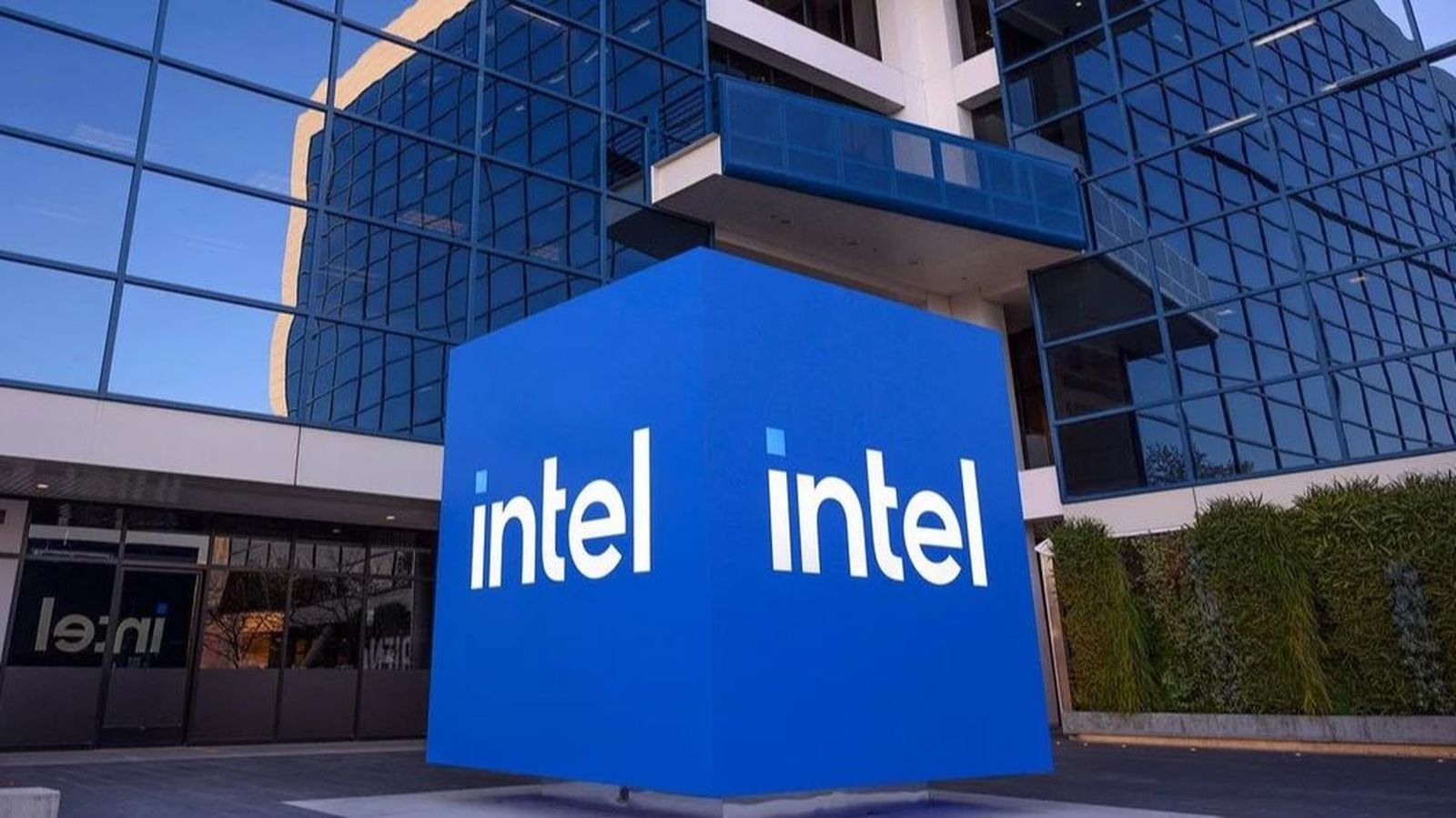El último disfraz del escalichao
Trato y retrato

Una vez estuve a una cuarta de abrirle la cabeza a Juan: se enfadó conmigo, ahora no recuerdo por qué, y apareció de madrugada delante de mi casa de Lealas exigiendo a voces que le devolviera un cuadro que me había regalado días antes. Salí en pijama al balcón y le tiré el puñetero cuadro encima, sin apuntar. Le dio el tiempo justito de apartarse de un salto antes de que le cayera encima la iglesia de San Lucas pintada en una plancha de pladur. Un San Lucas de perspectivas imposibles se hizo más misterioso aun al derramarse en pedazos sobre la acera de mi calle. Por aquel tiempo también me comunicó, sobrio como un notario, que me había elegido como cronista único de sus andanzas y desventuras. A cambio de ese inmenso honor yo tenía que acompañarle, como un risitas o un cuñao cualquiera, al programa de Jesús Quintero que ya tenía apalabrado. Vestido de torero de charlotada, de Nerón incendiando Tornería, de almirante portero de La Muralla, de gitana fumándose un puro, de Cantinflas con el ombligo al aire y la bragueta desabrochada, de dandi inverosímil... El Escalichao era un coñazo entrañable que te asaltaba a cualquier hora y en cualquier sitio con las propuestas más disparatadas e inoportunas, y un abrazo con beso que te avergonzaba. Un poeta desquiciado que escribía flores desoladas y temblonas, con los dedos sucios de acrílico, sobre resmas blancas de platos de cocina. Por eso uno piensa que su mejor epitafio y disfraz lucía en una farola delante de la farmacia de Susana, cerca de los cadáveres de la Cepa y el Gaitán, junto al cementerio ofimático de Comercial Arroyo. Un cardo alto del color del fuego.
También te puede interesar
Lo último