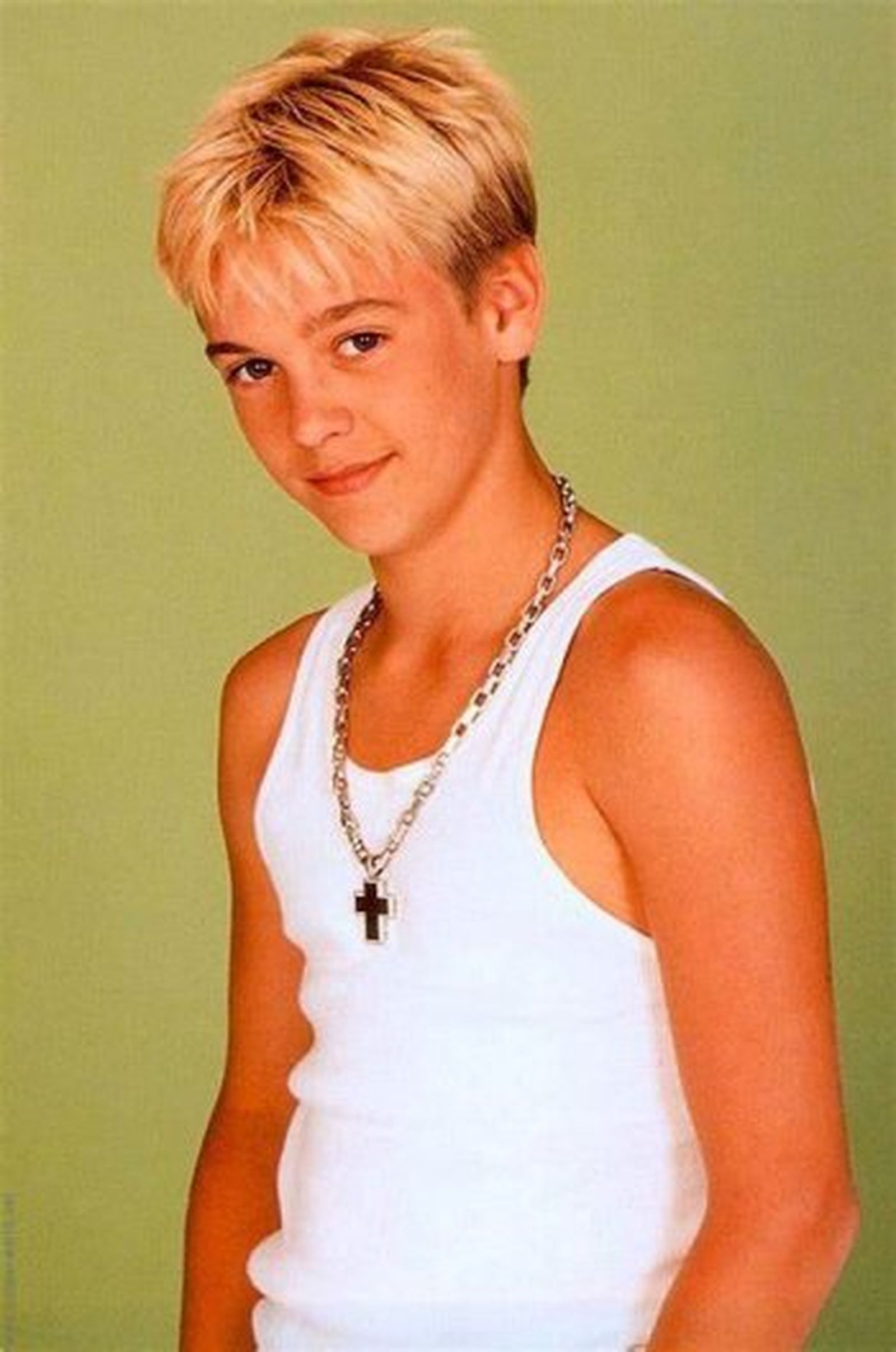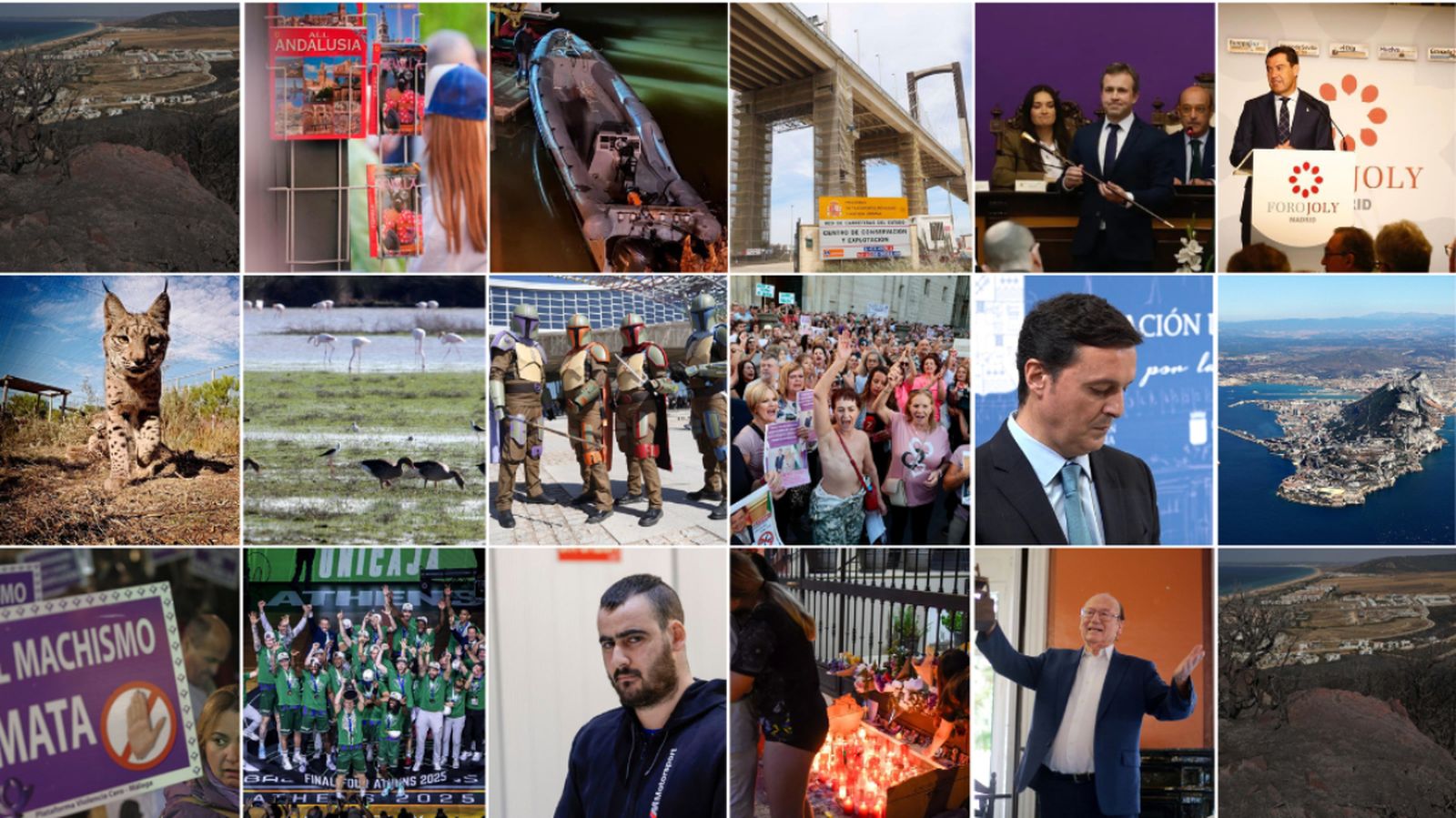La recogida del Cristo de la Viga
En el pecado va la penitencia
PESE A QUE TODOS los años intento llegar pronto, la última copa siempre se prolonga y el tiempo se echa encima, así que tengo que buscar rutas alternativas para acceder a la plaza del Arroyo. Lo normal sería entrar por José Luis Díez, pero a estas alturas por allí ya está todo lleno, así que debo dar la vuelta, buscar la plaza de San Lucas y bajar por alguna de las calles que enfilan la Catedral. Desde lejos se oye el barullo y de repente, al doblar una esquina, aparece la masa abarrotando el reducto. Habrá que esperar aún un buen rato de pie, aguardando a que los ríos humanos sigan su curso hasta que allí no quepa nadie más. Sentiremos a las niñatas reir a carcajadas, a los bolizas gritar con sus voces cascadas, politonos bizarros, motos que arrancan y conversaciones que harían sonrojar a Violeta la Burra. Soportaremos con paciencia a los tártaros que tiran latas por los suelos, a quienes comen pipas y nos echan las cáscaras encima, a los que fuman encima nuestra sin preocuparse de que nos pueda molestar el humo, a los que hablan a voces por el móvil. A lo lejos, los pasos están quietos.
De pronto, se oye el llamador y hay un clamor general. Lo demás no importa, el Cristo de la Viga comienza su ascensión. Todo se tiñe de rojo y la imagen empieza a moverse muy despacio, salvando el desnivel. No sé quien ideó este espectáculo total que suponen los últimos metros de esta cofradía en la calle. Es seguro que fue hace pocos años, ya que la hermandad apenas tiene sesenta años. Sin embargo, se trata de un fenómeno que explota al máximo los postulados del estilo barroco del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. A la entrega de la imagen de Cristo al pueblo, al aroma de las flores y el incienso a la música, al fulgor del oro y la plata (por citar sólo algunos de los elementos que intervienen en las procesiones) hay que añadirle la fascinación del fuego. Usado en fiestas paganas, en cohetes y toros embolados, en autos de fe y fallas, el fuego causa una atracción irresistible en la mayor parte de los hombres. Cuando se une a la Semana Santa el resultado es asombroso.
Con La Viga el fuego sale de los hachones, de las candelerías de los palios y lo invade todo. El humo que surge de las balaustradas de piedra envuelve al Cristo hasta hacerlo aparecer como una visión onírica entre las luces coloradas y la piedra malherida de la fachada del templo. Ignoro si la unión de las bengalas y el caminar de los pasos tiene algún significado litúrgico, pero siempre me pareció que La Cruz se adentraba por unos instantes en los infiernos para acabar triunfando cuando entraba en su templo. Quizás esta interpretación se adentre en la herejía y la subida a través del fragor de la pólvora que hace la imagen sea algo puramente estético, pero fascinante.
El último año que asistí a la recogida del Cristo de la Viga se apostó a mi lado un japonés. Miraba absorto los movimientos de la cofradía entre la multitud y las bengalas. Por la expresión de su rostro se veía que no estaba entendiendo nada de lo que sucedía allí. Es probable que hubiese oído hablar de Jesucristo y que cuando preparó el viaje se informase de las fiestas y de la Semana Santa jerezana. A lo extraordinario de la salida de las imágenes cargadas a hombros por las calles se unía la fiesta de luz, color y humo, un imperio de los sentidos muy lejano al suyo. He de confesarles que yo tampoco me enteré de nada cuando me llevaron, cerca de Tokio, al Templo de Ven Gatito Ven.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Consorcio de Bomberos de Cádiz