
Jerez íntimo
Marco Antonio Velo
Y la Atalaya registró un lleno hasta la bandera a favor de Uniper
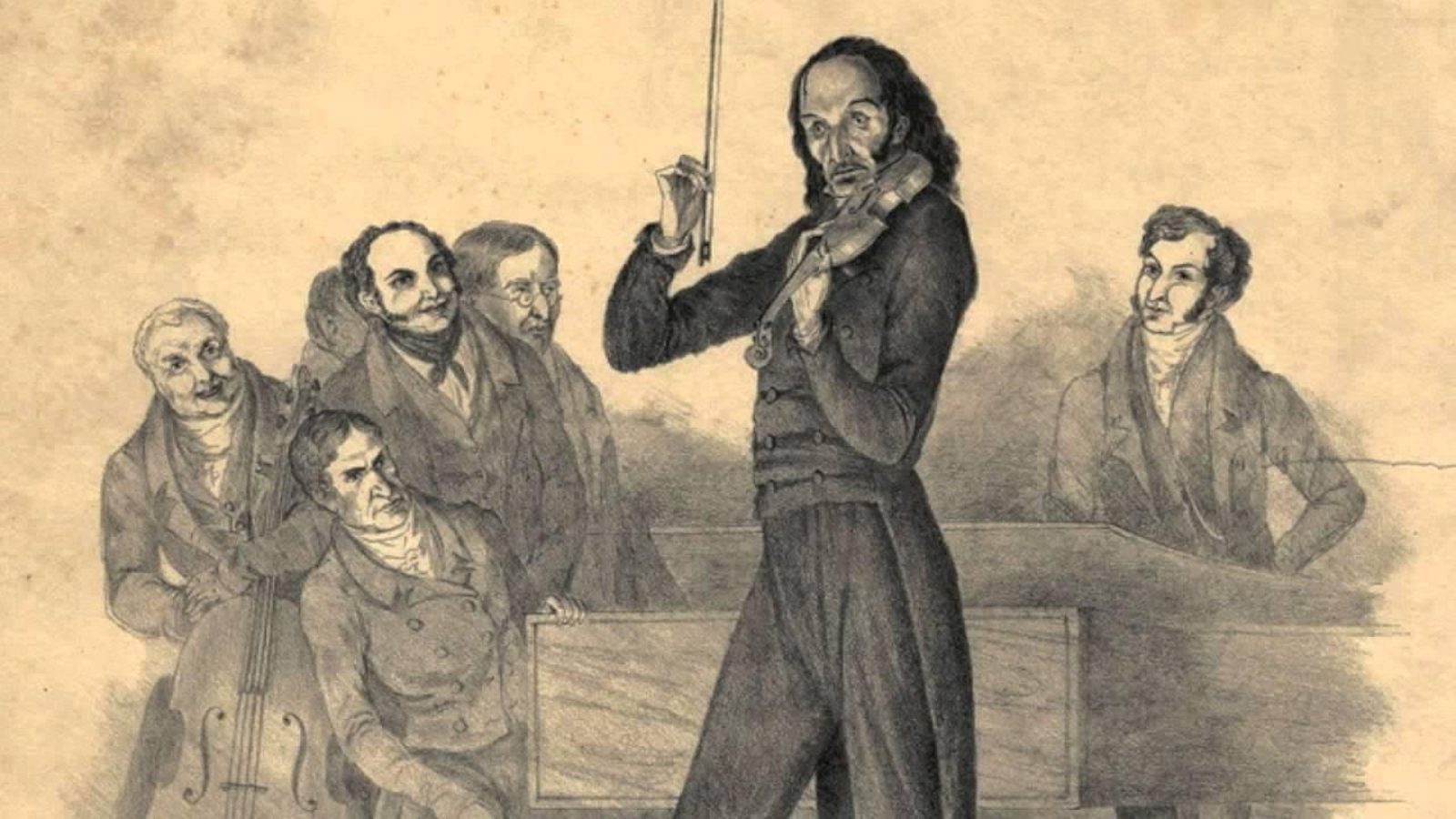
Cuando Balázs, uno de los tres músicos de la casa Veszprém-Kaposvár, se negó a seguir tocando el artilugio que había colocado Jacobo en la fuente, todos los presentes se quedaron impresionados por la cólera que desprendía su mirada. Propinó un manotazo al tubo de aluminio, se secó las manos y se embutió su levita negra, mientras repetía: “Este armatoste deshonra la música”.
El conde se dirigió a él en un tono tranquilo:
–Balázs, lleva usted más de treinta años en la casa. Comprendo que este instrumento –que lo es, puesto que produce música– le resulte extraño, pero tenga paciencia con él como yo la estoy teniendo y la tendré con usted. Piense que la razón fundamental que nos ha llevado a instalarlo es alegrar el tiempo de vida que le queda a la condesa… El poco tiempo que le queda. Ya sabe usted que yo no siento por la música la misma pasión que ella… Si por mí fuera no tendría tres músicos entre el servicio de la casa.
Y “servicio” lo pronunció enfáticamente, para que Balázs recordara la exacta posición que le correspondía en aquel palacio. Por un momento el hombre pareció serenarse, pero enseguida volvió a adoptar –porque el orgullo es siempre insolente– el tono de cólera.
–Yo soy su empleado, señor conde, pero no su sirviente; no al menos como los que atienden la cuadra, el ganado, las viñas o la cocina… Soy violinista.
–Ya –replicó el conde–. Y el sol sale cada día solo para oírle a usted tocar el violín. No se estime imprescindible en esta casa, Balázs… Los cementerios están llenos de gente que se consideraba imprescindible. Usted tiene un contrato que dice que estará en disposición de tocar cuando se le requiera para ello. Y es lo que le estoy exigiendo ahora. Vuelva usted a la fuente, por favor.
El músico se quedó dudando. Algo debió de considerar que le indujo a cambiar de actitud. Se despojó de la levita, se subió las mangas de la camisa y volvió a la fuente.
Jacobo, Farinelli, el sobrino del conde y los otros músicos habían contemplado pasmados la escena, aunque por distintas razones: los tres primeros, por el atrevimiento del músico; los dos músicos, por la serenidad del conde.
El caso es que Balázs siguió pulsando y pulsando los orificios y no era capaz de obtener un sonido que se asemejara algo a la composición de Balákirev. Tenía el gesto enfurruñado y la frente sudorosa del esfuerzo. Colocaba sus dedos sobre los agujeros cada vez con mayor violencia.
Jacobo, que lo observaba, se atrevió a sugerirle:
–Creo que ya sé por qué no consigue usted interpretar música, maestro. Pulsa los orificios con demasiada fuerza. ¿Por qué no prueba a colocar sus dedos sobre ellos suavemente?
–Me tengo que tragar las órdenes del conde porque me paga, pero usted no es nadie para darme instrucciones sobre cómo debo hacer mi trabajo –respondió en tono indignado–.
Jacobo sintió en su codo la fuerza de la mano de Dieter, insinuándole que no respondiera. Lo miró y asintió con la cabeza. Al conde no le pasó inadvertido el gesto de su sobrino.
Sin embargo, el reproche del músico a Jacobo no había sido fruto de un sentido de la dignidad mal entendida sino mera hinchazón de su soberbia, ya que comenzó a suavizar sus pulsaciones sobre los orificios y el agua empezó a tener cierta musicalidad, aunque muy lejana a la que expresaba cuando quienes tocaban eran sus otros compañeros.
Lo que no había cambiado, seguramente por esto mismo, era su gesto irritado, que mantuvo hasta que el conde decidió que había llegado el momento de acabar.
Ya para entonces los dos jóvenes músicos habían dejado de considerar aquel instrumento como el juguete que veía –igual que ellos, antes de conocer sus propiedades– Balázs, su compañero, y empezaban a hacer cálculos sobre los ricos matices musicales que, con práctica, podían extraer de aquel anillo plateado.
Era ya de noche cuando llegó la condesa. Su cara de cansancio era patente. Se disculpó y se marchó a su habitación, aunque pidió a Giovanna que cuando cenara fuera un rato a acompañarla.
El conde le dijo:
–Mañana, querida, conocerás el talento de nuestro joven amigo. He invitado a los duques de Kesztehely. Tu amiga la duquesa no para de presumir de las novedades que trae de París, de Londres o de Nueva York. Ya veremos lo que dice cuando vea nuestra fuente.
–¡La duquesa! –respondió cansadamente la condesa–. Su cháchara presuntuosa es lo último que ahora me apetece.
Se marchó y ellos se dirigieron al comedor.
Dos horas después, solo Giovanna seguía despierta hablando con la condesa.
A la mañana siguiente, mientras desayunaba, Jacobo se sentía contento de que, durante la tarde anterior, salvo aquel enfadadísimo Balázs, los músicos elegidos por el conde Veszprém-Kaposvár hubieran necesitado tan poco tiempo para aprender a tocar con soltura el instrumento en que había convertido a la fuente. Cuando terminó se fue a dar un paseo y al volver encontró sentados en la terraza al conde, Farinelli, Giovanna y los duques de Kesztehely.
Al poco llegó la condesa excusándose por su tardanza. Con una sonrisa le dijo a Jacobo que quería oír la música de la fuente.
Jacobo se levantó, dirigiéndose a la pequeña edificación que guardaba el motor hidráulico, lo manipuló para darle presión y volvió al estanque.
Puesto que el día anterior había afinado la fuente para interpretar la fantasía de Balákirev decidió repetir la composición. Las ventanas y balcones volvieron a llenarse de criados.
La duquesa tenía la boca abierta y no paraba de repetir: “¿Cómo es posible producir música sin teclas, sin boquilla, sin cuerdas…?”.
La condesa no cabía en sí de gozo viendo los ojos de pasmo de su amiga. En adelante, cada vez que presumiera ante ella de novedades y objetos raros y maravillosos comprados en remotos países le recordaría la fuente.
Al terminar Jacobo, se volvió a repetir, como en el día anterior, una ovación estruendosa procedente de las ventanas y balcones de la casa. La condesa se fue hacia él y le propinó un beso. El conde sonrió y la duquesa abrió todavía más los ojos: raras veces la condesa daba muestras de sus emociones ante sus amigos, pero ante desconocidos, como aquel extranjero, jamás.
–Mària –exclamó la duquesa–, el talento de este joven bien merece una recompensa, pero la que acaba de recibir no he visto que la ofrecieras nunca.
–Percibo –respondió la condesa, sonriéndole– un poso de envidia en tus palabras, querida. Lo comprendo. ¡Es tan guapo nuestro inventor! Afortunadamente mi edad me protege de cualquier sospecha.
También te puede interesar

Jerez íntimo
Marco Antonio Velo
Y la Atalaya registró un lleno hasta la bandera a favor de Uniper

Vía Augusta
Alberto Grimaldi
Ayesa como síntoma

La ciudad y los días
Carlos Colón
Sobre el analfabetismo religioso

El mundo de ayer
Rafael Castaño
Cerebro
Lo último
