
Gafas de cerca
Tacho Rufino
Sudoku

No siempre le está bien empleado el trabajo sinecura a quien -por añadidura- desprecia -con sus corolarios peyorativos- el esfuerzo implícito de la meritocracia. ¿Predomina a la remanguillé la ley del mínimo esfuerzo? A propósito de este pormenor hablaba quien suscribe con varios colegas -todos acérrimos y adscritos, aunque no consumidores habituales, a la zurrapa de hígado- en un desayuno de tertulia a toda prisa. Reímos y debatimos. Ningún argumento hace las veces de coartada. Los once concurrentes -algunos más panzudos que otros- podríamos integrar un equipo de fútbol sólo hábil para rondos, lanzamientos de la pena máxima, tiros de falta con efecto desde el borde del área y, a lo sumo, pachanguitas de ocasión. La edad no perdona. O, al menos, no permite así como así galopadas por la banda al estilo Paco Gento. Ni acciones defensivas con el brío ni la fortaleza física de Tarzán Migueli. Ni diabluras eléctricas al regate, sacando de la punta del borceguí jugadas inimaginables -a imagen y semejanza de Garrincha-. Desayunar en compaña abriga, destempla tensiones y además armoniza la coreografía del baile versallesco del tomate triturado con el chorreón de aceite de oliva. O la gravitación matutina del cuchillo al untar mantequilla sobre la superficie del medio mollete. Hay quien mastica el pan de semilla segundos antes de meter en danza argumental la fisiocracia. Vuelve Francois Quesnay. Filosofar poco después de las nueve de la mañana, al calor del primer descafeinado de la jornada, espabila la retina, azuza el verbo y estimula al menos el sentido crítico de la realidad.
Esta semana parece que el tiempo ha montado a caballo a la inglesa. El aire ha estado como envuelto en un jarrón de porcelana perteneciente a la dinastía Ming. Las causalidades han surgido dentro de un inequívoco presagio favorecedor -y nunca de mal agüero-. Observo el costumbrismo jerezano que late a pie de calle. Nuestra ciudad conserva una idiosincrasia labrada -y no larvada- por sus señas de identidad. Prefiero un arriate de rosas que nadie contempla a las noticias oficiales del conflicto internacional. Los niños aprenden gentilicios. Un libro de Camilo José Cela yace sobre sobre el globo cautivo de su ilusión inmarchitable: ‘Balada del vagabundo sin suerte y otros papeles volanderos’. Anoto, a vuelapluma, algunas apuntes para esta columna que cruza el zaguán con azulejos del dieciocho. Envío un fuerte abrazo a José María Romero Benítez, tras su recentísima operación quirúrgica de rodilla. Siempre he pensado cuánto sufrirían los hermanos Romero Benítez cuando aquella madrugada del 25 de enero de 1977, precisamente pocas horas más tarde de los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, dejó de existir en un blanco hospital de Madrid, aún envuelta por la flor de la juventud, 28 primaveras a sus espaldas, madre de dos hijos pequeños, una bellísima persona víctima de un cáncer: Margot Romero Benítez.
Margot falleció prematuramente. Ella fue, según cuentan sus familiares, la bondad hecha mujer. Detallista sin descanso para con los demás. El recordado Paco Valencia la quiso muchísimo. También toda la plantilla de González Byass. Así como Álvaro Domecq Romero, quien se entregó a manos llenas durante el breve periodo de su (fulminante) enfermedad. En la capilla del hospital madrileño el sacerdote preparaba días antes del fatídico desenlace la Santa Misa diaria. Durante los minutos previos al comienzo de la Eucaristía, hizo acto de presencia en la sacristía, del brazo de un acompañante, una chica -de la que desconocemos su nombre, sus señas, su identidad- ingresada en la planta de oncología, invidente, muy juvenil, apenas rebasaba los veinte años de edad. Dulce como un ángel que besa los magnolios del futuro. El sacerdote lanzó una pregunta: “¿Puedes ayudar algo en la misa, ves mínimamente, o tu ceguera es total?”. Ella respondió, trazando una sonrisa en su rostro como la pintora vocacional, autodidacta, que aboceta el signo de la esperanza en un lienzo de pureza: “Padre: usted debe saber que mi ceguera es absoluta, pero sepa también que en efecto sí puedo ver algo que quizás otros no vean, y es la mano de Dios sobre mí”. Tras la muerte de Margot los padres de la finada, Margot Benítez Ondovilla y Manuel Romero Sánchez, estuvieron afectivamente muy arropados por otro santo que ahora acaba de subir al cielo: Jaime González Gordon. Todo un caballero, todo un señor. ¡Jerez y, por extensión, Andalucía, deben tanto a don Jaime! El veterano Jaime y la joven Margot han vuelto a reencontrarse junto al Señor que jamás dejó de poner su mano sobre aquella anónima chica invidente enferma de cáncer…
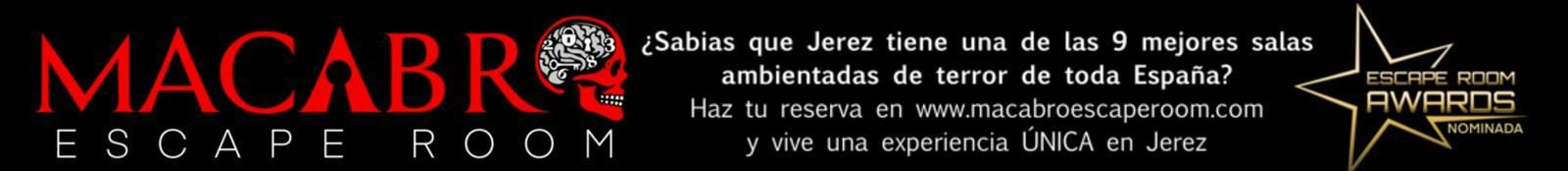
También te puede interesar

Gafas de cerca
Tacho Rufino
Sudoku

Cambio de sentido
Carmen Camacho
Razones

Yo te digo mi verdad
Manuel Muñoz Fossati
¡El rey va desnudo!

El pinsapar
Enrique Montiel
La muñeca rusa